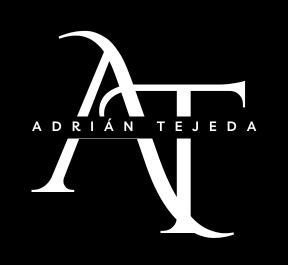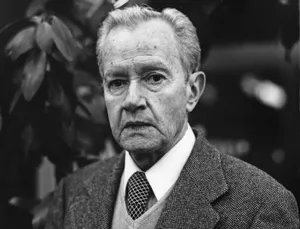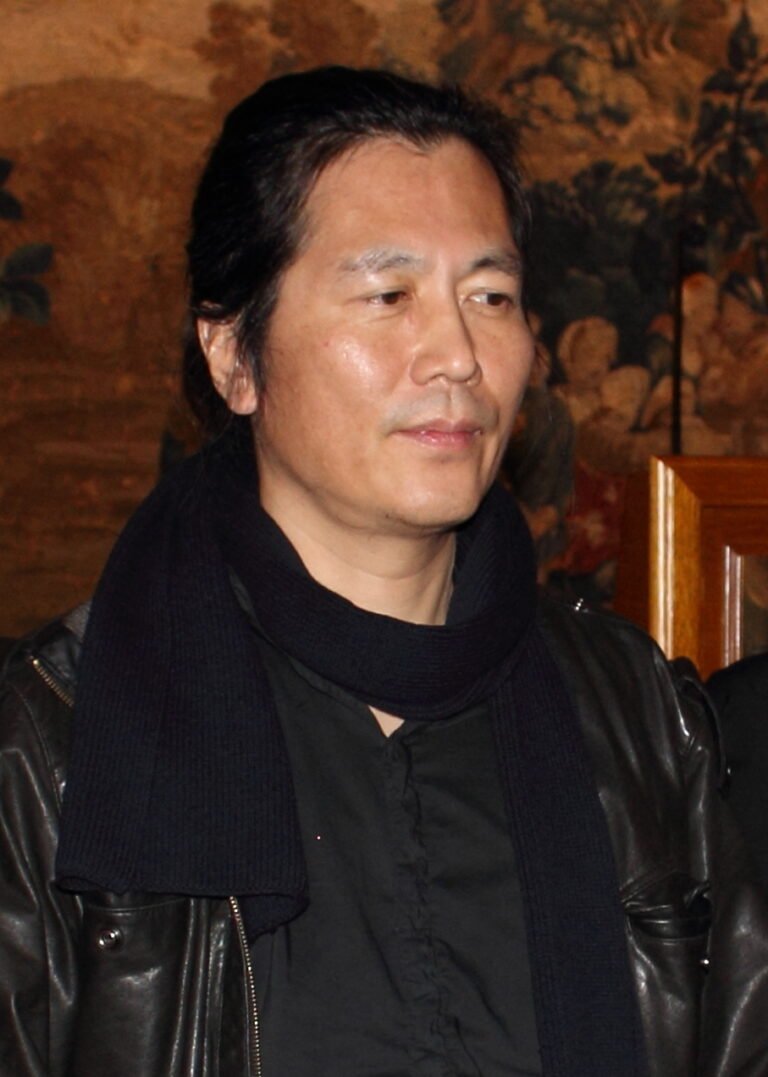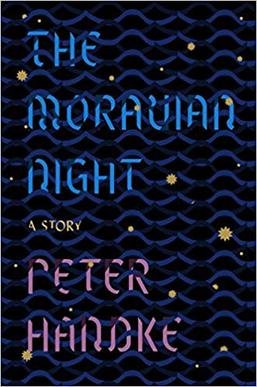Pascua es sin duda el periodo más rilkeano. De sobra es conocida la influencia que la fiesta religiosa dejo impregnada en la sangre del poeta. Recordemos su primer viaje a Rusia en compañía de Lou, siempre resonando en su espíritu, donde vivió y sintió la Pascua moscovita.
Otro de los símbolos rilkeanos que hay que destacar son sus ciudades del cielo y de la tierra como es el caso de Ronda.
De esta pétrea ciudad, dijo el poeta al llegar a finales de noviembre de 1912:
«el incomparable fenómeno de esta ciudad, asentada sobre la mole de dos rocas cortadas a pico y separadas por el tajo estrecho y profundo del río, se correspondería muy bien con la imagen de aquella otra ciudad revelada en sueños. El espectáculo de esta ciudad es indescriptible, y a su alrededor, un espacioso valle con parcelas de cultivo, encinas y olivares. Y allí al fondo, como si hubiera recobrado todas sus fuerzas, se alza de nuevo la pura montaña, sierra tras sierra, hasta formar la más espléndida lejanía».
Llegada a Ronda.
Rilke llega a Ronda tras dejar Toledo: a su malestar emocional por la incapacidad de encontrar la inspiración necesaria para proseguir su camino poético, había que añadirle ahora el estado físico. Rilke está aquejado de fuertes dolores a los que poco le ayuda el frío castellano de noviembre. Es por ello que decide abandonar la ciudad toledana.
Tras visitar brevemente Sevilla y Córdoba, lugares que sin duda le defraudan, arriba en Ronda probablemente gracias a la lectura de «El viaje por España» de Josef Israëls, libro que también le había acercado a Toledo aunque en este caso hay que atribuir más el interés del poeta por el pintor universal nacido en Heraclión.
En Ronda Rilke está convencido de que podrá culminar un nuevo estado de gracia poético, lo cual en cierta manera así sucedió aunque tras años de maceración de todas las experiencias y pensamientos que estaba desarrollando en aquella época donde España significaba tanto, y que acabaría culminando unos años después tras el parto de sus afamados Sonetos a Orfeo y las Elegías de Duino.
No obstante, como decimos, las semillas empezaron a germinar en la ciudad rondeña dando posteriormente un fruto delicioso como el del almendro al que le cantara el poeta.
Para Rilke, la figura de ese árbol y el de su florecimiento tuvieron un significado mayúsculo, puesto que en la contemplación de esa fase fenológica de la planta, cree encontrar el sentido a un asunto que verdaderamente le inquietaba, el de la propia muerte así como la incapacidad para poder dar cuerpo a su explicación mediante la palabra, algo que incluso le empujó casi el suicido, tal y como anota Antonio Pau en la biografía del poeta, y de lo que el propio Rilke queda constancia en su diario aludiendo a una hipotética tercera persona: “(…) en realidad era libre desde hacía mucho tiempo, y si algo le impedía morir, era quizá tan sólo la circunstancia que ya una vez, en cierto lugar, había mirado a la muerte sin hacerle caso, de modo que ahora ya no tenía necesidad como hacían los demás de ir a su encuentro. Su vida tenía ya lugar al margen de la muerte. Se consideraba a salvo al levantar la vista hacia una desconocida que pasaba delante(…)Sin embargo, cuando se encontraba con el Almendro en flor, entonces se asustaba de ver la muerte frente a él, como si fuera una cosa más natural, atareada en los suyo y desentendiéndose absolutamente de él.”
En Ronda, el poeta adquiere una cosmovisión de la existencia en la que la muerte no deja de ser un mero trámite, un paso más en el propio proceso de nacimiento, un puente que hay que atravesar para aunar las dos partes del mundo, el acá y el allá (el tema sustancial de la etapa visionaria que estaba empezando a desarrollar el poeta).
De aquel hallazgo surge un breve pero bellísimo poema, una de las seis piezas (alguna de ellas trascendentales como diremos en otra ocasión), de nombre (como no) Almendro en flor, y que recoge Jaime Ferreiro en su obra “España en Rilke”:
Almendros en flor: la única tarea que podemos
realizar aquí es la de reconocernos, sin el menor
resto de duda, en la manifestación de lo terrenal.
Os contemplo infinitamente asombrado, dichosos en vuestra actitud
En vuestro efímero ornato sois portadores de un sentido eterno
Ay, quien supiera florecer como vosotros: para éste su corazón se
encontraría
por encima de todos los pequeños peligros
en el grande estaría sereno.
Escrito en Ronda, a últimos de diciembre de 1912 y comienzos de enero de 1913. Traducción de Jaime Ferreiro Alemparte. (1964)
Resonancias.
Tal y como hemos apuntado anteriormente, Rilke iba buscando en Ronda un nuevo renacer poético.
Unos años antes de su visita a España, el trabajo de “Los Apuntes de Malte Laurids Bridge” (publicado en 1910) lo había agotado por completo. Aquel libro extraño daba por finalizada una época expresionista en donde escribe sobre la problemática existencial tocando asuntos como el individualismo o la muerte en su versión más negativa.
Después de aquella obra se queda completamente vacío y deambula errático durante dos años viajando por Europa y norte de África.
Realmente lo encuentra en Italia, en concreto en Duino donde empieza a fraguar la idea primigenia de sus famosas elegias tras venírsele a la cabeza durante un paseo el primer verso de la primera de aquellas nueve composiciones (“Quién, si yo gritase, me oiría desde los coros de los ángeles…”)
De ahí viaja a España, acabando como ya sabemos en Ronda.
Su estado de ánimo en la ciudad malagueña experimenta diversos altibajos; por momentos se siente hundido pero en otros el júbilo es indescriptible al sentir fraguar en su interior lo que a la postre sería la culminación de la gran obra.
Uno de aquellos momentos sutiles los vivió en la pequeña iglesia del convento de Santa Isabel durante la eucaristía del día de los Reyes Magos en enero de 1913. Allí escuchó sin entender ni una sola palabra villancicos cantados por niños rondeños, cuyo tono jovial impresionó al poeta de forma decisiva. De ello da buena cuenta Jaime Ferreiro Alemparte en su obra “España en Rilke” en donde recoge el testimonio de una carta que Rilke enviara a la condesa de Sizzo el día de reyes de 1922, confesándole el acontecimiento definitivo que para su estado de ánimo tuvo aquel seis de enero de 1913, y que el poeta tildó como el de “la primavera más rutilante”.
Gracias a ese estado de absoluta felicidad, que resonaría como decimos bastantes años después en el torreón de Muzot, cerca de Veyras en el valle del Ródano en Suiza durante las semanas comprendidas entre el 7 de febrero y el 26 de febrero de 1922, nacieron los citados Sonetos a Orfeo y las famosas Elegías de Duino.
Explícitamente “la primavera rutilante” cristalizó en dos composiciones importantísimas, el soneto XXI (de nombre canción jovial de primavera) de los sonetos, y también, dada su influencia directa, en la novena elegía de sus Elegías
Las dos composiciones son de la misma temática, muy en consonancia también con el poema de “El Almendro en Flor” del cual ya hemos hablado, siendo Ronda, como decimos el origen y el final de aquella transmutación emocional que condicionara la tercera y última etapa creativa de Rilke: la cósmico-visionaria, donde Rilke canta al hombre que es arrojado al universo, pero que allí en su soledad es capaz de afrontar la existencia con digna resignación, burlando a todos los peligros que existen, incluso al mayor de todos, la muerte.
La trilogía española.
La obra que desarrolló Rilke en España no es ni con mucho muy extensa aunque no por ello menos importante. No obstante, la relevancia de nuestro país en el acervo poético del autor es innegable y constante, toda vez que en Rilke, poeta de experiencias más que de lecturas, son muy importantes a la hora de vertebrar su obra las resonancias de lo vivido tal y como venimos apuntando.
Desde España el autor escribiría a sus amistades algunas cartas relevantes (en Rilke la correspondencia epistolar es ya una obra per se), importantes para conocer su pensamiento e inquietudes, así como también seis u ocho poemas notables, curiosamente, todos escritos en Ronda, puesto que en Toledo se dedicó casi en exclusividad a interiorizar aquello que le sucedía.
Precisamente hemos de aludir a ese proceso de interiorización para hablar de uno de los conceptos filosófico-poéticos más relevantes que desarrollaría el poeta tras su estancia en España: hablamos de la idea del “espacio interior del mundo” que reside en el ser humano, una idea a la que Eustaquio Barjau se ha referido como una especie de platonismo invertido , en el que la existencia del hombre traspasa la realidad del mundo sensible y se adentra en un plano vital completamente diferente en donde el acá y el allá se hacen uno, y que reside en el interior del individuo.
Aquella experiencia extrasensorial vivida una fría noche de noviembre en el puente de San Martín de Toledo, en la que el autor dice sentir en su interior la caída de una estrella fugaz venida del cielo oscuro toledano, sería la prueba definitiva de la veracidad de ese sentimiento. Dicha experiencia capital aparece recogida en su obra en varios momentos, por ejemplo, en el enigmático poema denominado “la muerte” escrito en Munich el 9 de noviembre de 1915, cuyos últimos versos traduce Ferreiro Alemparte de la siguiente manera:
¡Ocaso de astros,/experimentado un día desde aquel puente:/ no serás olvidado!¡mantenerse así!
El puente y el meteorito, dos símbolos para explicar ese espacio interior del mundo y cuya resonancia Rilke tenía muy presente cuando llegó a Ronda.
Bajo ese embrujo escribe en la ciudad malagueña su universal Trilogía española, un poema-meteorito (como lo define Antonio Pau por su relación con la experiencia que hemos contado y la idea que desarrolla) al que Heidegger tildó como uno de los tres más importantes de la historia de la literatura.
Realmente estamos hablando de un conjunto de tres composiciones donde cabalga la idea esencial de la cosmogonía rilkeana. En ella, el ser humano, es representado por la figura de un pastor que en el medio de la noche estrellada inmensa ejecuta su labor de guardador del rebaño sin dilación alguna (“el Hombre es el pastor del Ser” diría Heidegger demostrando así la clara influencia que el poeta infundió en el filósofo alemán).
Rilke, tanto en Toledo como en Ronda, había quedado extasiado al observar la marcha y la venida de los pastores por las escarpadas colinas y por las extensas llanuras que rodean las ciudades del “cielo y de la tierra”. Aquella estampa quedó incrustada en su sangre para siempre
Huella en las Elegías.
Sin duda, la impronta más notable de Ronda en la obra de Rilke está en la sexta Elegía. De hecho, en muchas fuentes bibliográficas se la conoce como la Elegía española puesto que se desarrolló casi íntegramente en España (de los 44 versos de los que se compone el poema, 33 se escribieron en Ronda entre enero y febrero de 1913).
También es referida como la Elegía del Héroe, ya que su temática se centra básicamente en el análisis de esa figura retórica que el autor emplea para hablar en cierta manera de sí mismo y de sus inquietudes existenciales.
Tal y como expone Ferreiro Alemparte, no es casualidad que fuese en Ronda donde surge tal composición. De hecho, podemos afirmar que nunca habría tenido lugar sin su presencia en ella. En la ciudad malagueña, Rilke cree encontrar los paisajes del antiguo testamento, del génesis: todo lo que ve y vive allí le parece extraordinario, épico, ancestral, absolutamente contrario a lo que él estaba acostumbrado a ver en París, por ejemplo. Aquel lugar remoto incrustado entre varias serranías reflejaba como ninguno otra la soledad del hombre ante el universo y como a pesar de todo no ceja en su empeño de vivir heroicamente, persistiendo en su camino elemental y simple tal y como lo hacían aquellos pastores que ajenos al mundo, cada mañana salían al amanecer.
Rilke habla de esta sensación en la carta que envía a Katharina Kippenberg desde París el 27 de marzo de 1913 (un poco después de su viaje a España): “Lo extático de aquel paraje no tolera en ningún momento de indiferencia. El santo, elevado de continuo, o el héroe, insurrecto sin perspectiva de éxito, son los únicos que están a la altura de aquellos contornos”.
No hay dudas de la influencia de Ronda en esa idea que se torna en metáfora heroica, el culmen como decimos de la composición, donde la existencia adquiere su valor en el propio sentido de la acción, es decir, se vive para actuar, ahí es donde reside su riqueza: la experiencia vital para Rilke no es más que una secuencia concatenada de acontecimientos que giran en órbitas concéntricas, como si fueran las ondas del agua de un estanque, y en donde la durabilidad pierde su sentido prosaico. Se existe según la intensidad del acontecimiento así como por sus resonancias posteriores; es así como se adquiere la eternidad misma. Visto así ,la muerte, en su idea más auténtica (y positiva, digamos), no es un escollo, sino una culminación en cierta manera, “el último nacimiento”, el último eslabón del proceso de transformación (“ansía la transformación”, había dicho ya el poeta en El libro de las horas unos años antes). A ello se refiere Rilke como el momento del “fruto colmado en el tiempo preciso” como recuerda Ferreiro, por eso deja de temerla, ya que en cierta manera es una muerte que todos llevamos dentro, forma parte de nuestra existencia. Dicha idea, que como hemos venido apuntando macera tras su experiencia española, es una idea absolutamente contrapuesta a la muerte inauténtica que deviene en el momento no deseado, y que el poeta lo asocia a la soledad alcanzada en los entornos urbanos donde el hombre está solo frente a la multitud de otros, tal y como ocurría en París, por ejemplo, sentimiento por otro lado que tan bien refleja en alguna de las partes de “El libro de las Horas” y sobre todo en el “Malte”.
El héroe vive en una constante búsqueda de ese estado superior y lo hace impulsado por el sentimiento amoroso, a lo que Heidegger se referirá más tarde como “el aletazo del Eros”. La acción, es por lo tanto, fruto del amor, si bien, es un estado doloroso porque aunque es el responsable de las dinámicas existenciales, no es un fin en sí mismo: el héroe ansía alcanzar a la amada, pero al llegar a ella y conquistarla, la supera y sigue su camino. Vive siempre en esa situación inacabada, de bajada a los infiernos y de ascenso a lo sublime (ese camino tan rilkeano que también representan otras figuras simbólicas presentes en el poema tales como la higuera, el laurel o el surtidor). Se trata, sin duda, de una idea donjuanesca que Rilke articula en la figura de Sansón y en dónde él autor se ve altamente representado: tal es el autoconcepto que tenía el poeta sobre su incapacidad de amar plenamente.